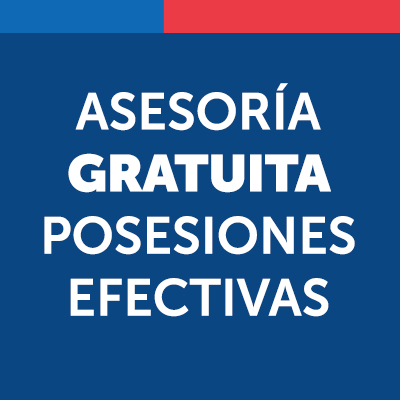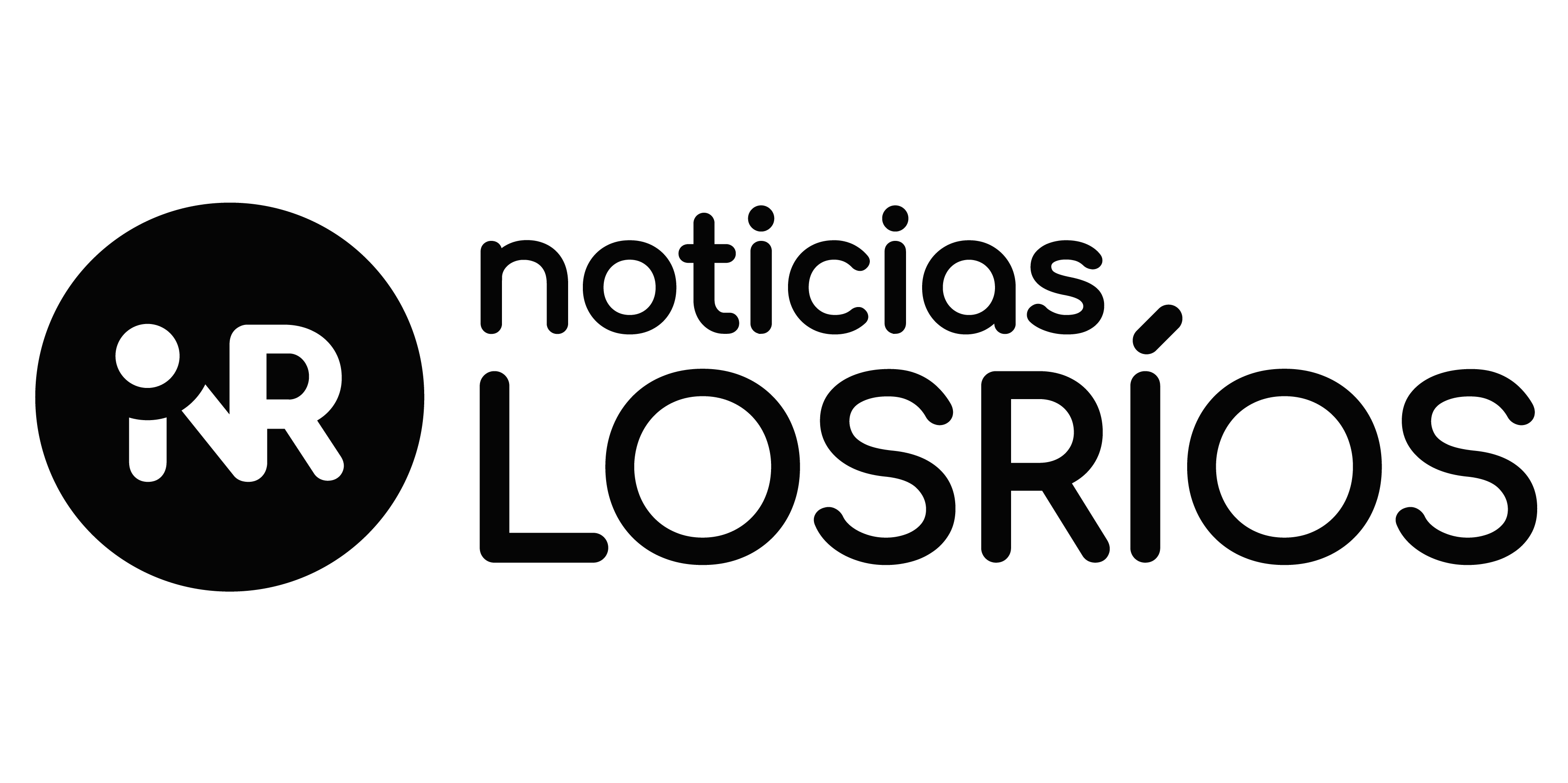El artículo señala que diversas agrupaciones han empleado mecanismos institucionales para retrasar, paralizar e incluso hacer desistir a inversionistas, debido al tiempo y costo que implica enfrentar estas acciones. Este fenómeno ha generado un debate sobre el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, destacando la necesidad de revisar y clarificar los mecanismos de participación ciudadana y evaluación ambiental en Chile.
Desde el mundo empresarial, las críticas no han tardado en aparecer. Bernardo Larraín Matte, vicepresidente de Colbún y presidente de CMPC, expresó su preocupación en una entrevista previa con El Mercurio, afirmando: “Les temo a las ONG ambientales”. En la misma línea, Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, advierte que la falta de claridad en la normativa permite que grupos de interés frenen proyectos sin necesidad de presentar fundamentos técnicos: “Dentro de la tramitación de los proyectos, vemos que hay distintas organizaciones que velan por la protección de ciertos objetos y terminan retrasando excesivamente proyectos”.
El reportaje describe un patrón observado por fuentes del mundo empresarial, donde las ONGs y comunidades comienzan solicitando la reclasificación del estado de conservación de especies en el entorno del proyecto, seguido de peticiones de concesión de terrenos fiscales y modificaciones en la protección del suelo. Durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, se ingresan numerosas observaciones en la Participación Ciudadana, lo que obliga a las empresas a responderlas, generando mayores gastos y posibles prórrogas en los plazos establecidos.
Los Ríos
En la Región de Los Ríos, la publicación no pasó inadvertida. Desde MODATIMA Los Ríos, su coordinadora regional Paola Cárdenas reaccionó con dureza a través de una columna de opinión, señalando que “desde centro del país nos vuelven a llamar ‘obstáculo’. Desde un escritorio en Valparaíso, nos acusan de frenar el desarrollo, de entorpecer inversiones, de capturar la participación ciudadana como si fuera una trampa y no un derecho. Esta vez, el ataque viene con un nombre que suena técnico, pero que esconde una ideología: ‘permisología’. Un término que busca reducir la defensa de la vida y del territorio a una simple molestia burocrática”.
En esta región, varios proyectos de inversión han enfrentado una férrea oposición por parte de comunidades locales y ONGs ambientalistas, lo que ha derivado en su paralización o en prolongados procesos administrativos y judiciales.
Uno de los casos más emblemáticos es el del proyecto hidroeléctrico de la empresa Statkraft en el río Pilmaiquén, específicamente en el sector de Maihue-Carimallín. Diversas organizaciones mapuche-huilliche han liderado movilizaciones en rechazo a la central Los Lagos, alegando la afectación a sitios de significación cultural y espiritual, especialmente el complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante. Las acciones legales y protestas han logrado detener obras en reiteradas ocasiones, generando un conflicto aún no resuelto entre desarrollo energético y derechos indígenas.
Otro caso relevante es el de la fallida instalación de un centro de cultivo de salmones en el río San Pedro, comuna de Los Lagos. A pesar de contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, el proyecto enfrentó un amplio rechazo ciudadano liderado por organizaciones medioambientales que argumentaron el riesgo ecológico para uno de los ríos más emblemáticos y caudalosos de la región. La presión social, sumada a recursos administrativos y acciones judiciales, logró frenar el avance de la iniciativa, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la participación activa de la sociedad civil puede modificar el curso de inversiones de alto impacto ambiental.
A estos casos se suma el proyecto del nuevo Hospital de La Unión, cuya ejecución permaneció detenida por cerca de cinco años, a pesar de contar con financiamiento y haber sido adjudicado. Entre 2019 y 2024, el proceso enfrentó múltiples obstáculos administrativos, entre ellos, la revocación del contrato original, observaciones técnicas en Contraloría, y la necesidad de realizar una consulta indígena adicional exigida por el Consejo de Monumentos Nacionales tras hallazgos arqueológicos en el terreno. Esta sucesión de trabas generó frustración en la comunidad y demoras críticas en una infraestructura sanitaria considerada urgente para la provincia del Ranco, evidenciando cómo la burocracia y la interpretación normativa pueden paralizar obras públicas esenciales incluso con consenso político y social.