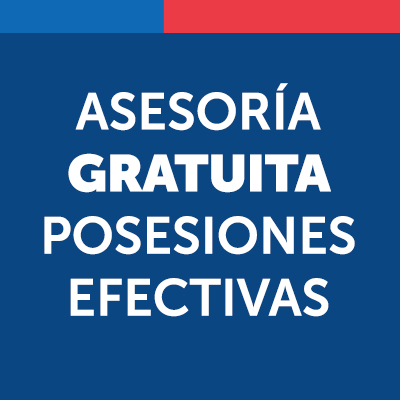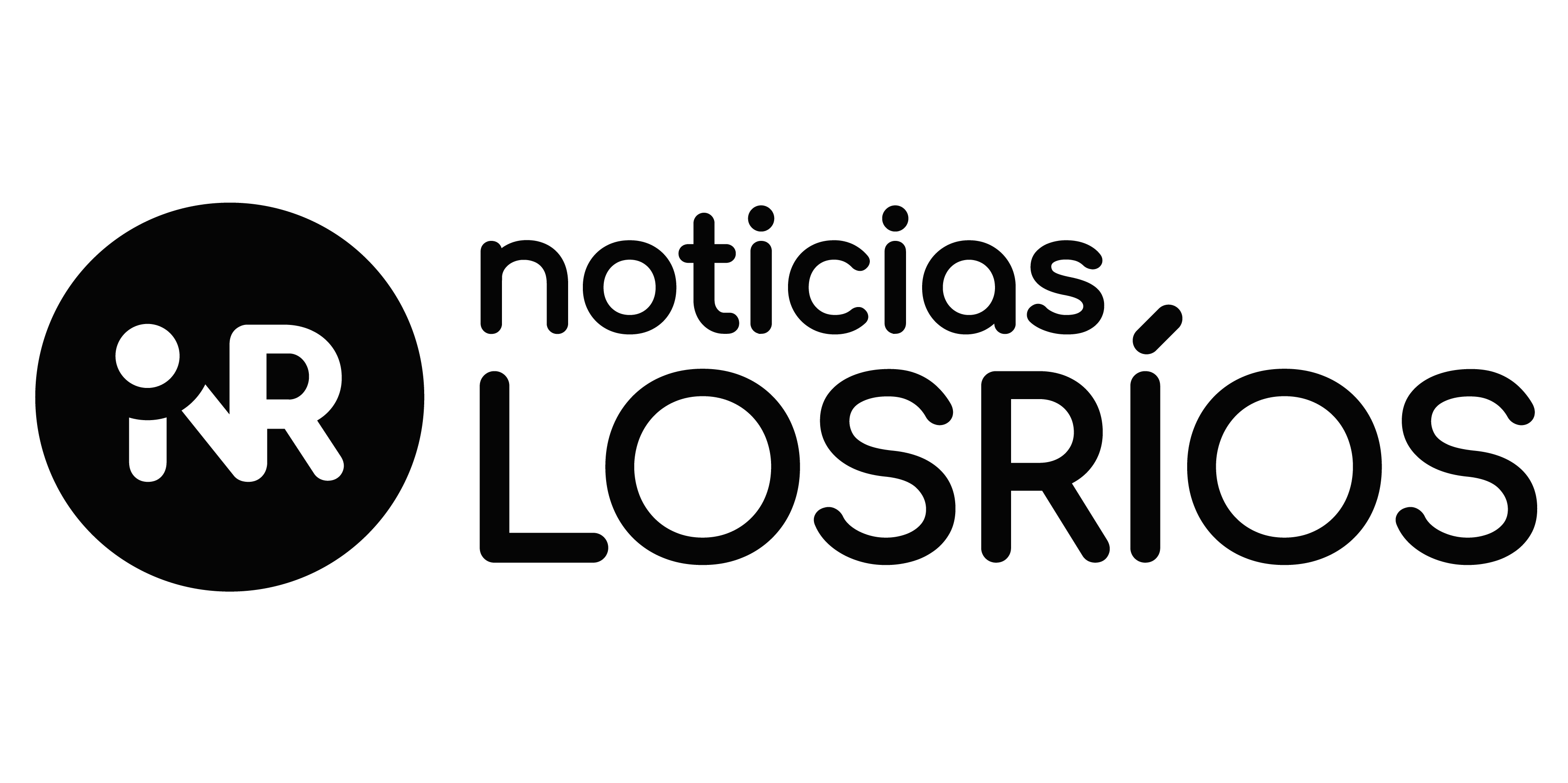Por Dr. Franco Lotito C.
Conferencista, escritor e investigador (PUC)
Son diversas las investigaciones que se han dedicado a estudiar los efectos que tienen en las personas las técnicas llamadas de “escritura expresiva”, técnicas que apuntan a que las personas afectadas por eventos traumáticos o negativos viertan y consignen en un papel el tumulto de sentimientos y emociones que las embargan, acerca de temas tan dolorosos e impactantes tales como un accidente o una enfermedad grave, o bien, el haber vivido un divorcio reciente, la muerte de un ser querido, etc.
Los investigadores que se especializan en el estudio de las relaciones entre la mente y el cuerpo, saben desde hace un buen tiempo, que el “acto de expresar los sentimientos y emociones por intermedio de la escritura tiene un tremendo poder positivo y curativo en el organismo humano”, contribuyendo, por ejemplo, a acelerar la recuperación de la salud en personas que han sufrido un accidente, o bien, a mejorar notablemente el estado general de una persona que está enferma.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Boulder, Colorado, EE.UU., constató que el acto de escribir en forma altamente expresiva sobre cualquier tema que afecte a una determinada persona, transparentando las emociones, sentimientos e ideas que tiene el sujeto en torno a estos temas, puede ser tan beneficioso como dedicarse a redactar un texto sobre las problemáticas que le están causando algún tipo de conflicto en la vida de dicha persona.
El equipo de psicólogos de la Universidad de Boulder pidió a dos grupos de estudiantes universitarios, cuyos padres se habían divorciado, que escribieran de manera expresiva determinados textos. Antes de comenzar a escribir, los investigadores se entrevistaron con cada uno de los estudiantes y se les mencionó el tema del divorcio de los padres y lo triste que debió haber sido para ellos ese período. A continuación, en el momento de pasar a escribir, se “le solicitó a un grupo de los estudiantes que redactara un texto acerca del manejo del tiempo en su vida personal”, mientras que a los estudiantes del segundo grupo se les “solicitó que vertieran sus experiencias en torno a la ruptura matrimonial de su familia”.
Luego, los investigadores se entrevistaron nuevamente con cada uno de los 86 jóvenes con la finalidad de hablar en profundidad acerca del divorcio de sus padres, midiendo por medio de sensores el ritmo de sus latidos cardíacos, los niveles de oxígeno en la sangre y las variaciones de la acidez en la piel. Al terminar la entrevista, realizaron un chequeo para detectar la presencia de síntomas físicos de molestia y ver cómo se desempeñaban en diversos test cognitivos y de memoria.
La hipótesis subyacente de los investigadores era que los jóvenes que habían escrito sobre el divorcio de sus padres “mostrarían efectos positivos más determinantes, ya que se habrían liberado del estrés de las emociones previamente no procesadas”, a raíz de lo cual, ellos trasladarían –a través de las palabras– los sentimientos que habían tenido hasta ese momento, procesando sus penas, rabias y angustias por intermedio de lo escrito.
Sin embargo, los expertos descubrieron que el grupo que había escrito sobre su manejo del tiempo “mostraba idénticos efectos positivos que el segundo grupo que había escrito acerca de su vivencia personal sobre el divorcio de los padres”.
La clave, de acuerdo con los investigadores, se focalizaba “en la expresión del YO, es decir, independientemente de los temas, el hablar de sí mismo, acerca de lo que siente y hace el sujeto ante diversos problemas, tiene el poder de canalizar tensiones personales, entrar en contacto con uno mismo y encontrar el equilibrio al analizar las propias capacidades para superar dificultades”.
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores, es que no era la experiencia acerca de la cual se escribía la que determinaba que la escritura fuera más o menos positiva como instrumento terapéutico y de sanación, “sino que la forma en cómo se escribía acerca de cualquier situación”. A modo de ejemplo: la descripción de las emociones –pero de manera distante y no reviviéndolas–, fue mucho más beneficiosa que la descripción a través de “una inmersión emocional”, es decir, volviendo a experimentar los hechos que impactaban al sujeto.
Por otra parte, cuando las situaciones no se vinculaban necesariamente con emociones, la descripción de los estados del organismo resultó también altamente terapéutico: el cansancio, la relajación o la tensión muscular mostraron resultados positivos. La explicación radicaría en que el individuo alcanza estados de conexión consigo mismo, los que facilitan que la persona encuentre el equilibrio interno.
En síntesis: la clave para que la escritura terapéutica tenga efectos positivos y sanadores, debe “incluir expresiones de cómo se siente la persona, de cómo se ve a sí misma, acerca de sus fortalezas y debilidades” en distintas áreas de su vida.