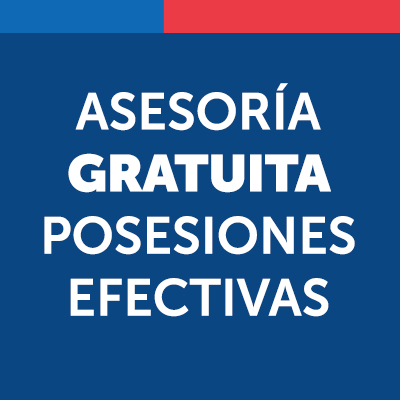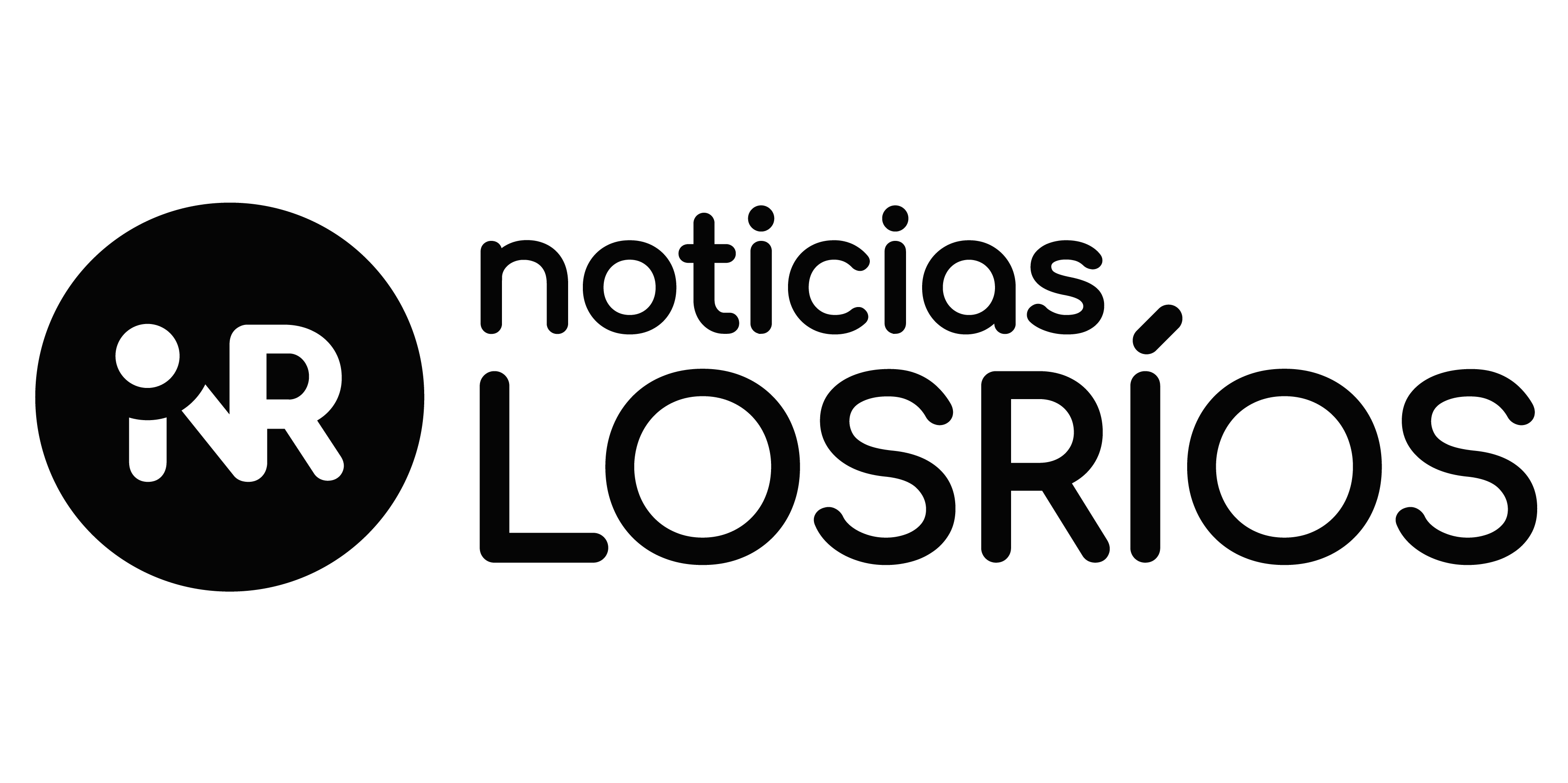Por Paola Cárdenas
Coordinadora Regional
MODATIMA Los Ríos
Desde el centro del país nos vuelven a llamar “obstáculo”. Desde un escritorio en Valparaíso, nos acusan de frenar el desarrollo, de entorpecer inversiones, de capturar la participación ciudadana como si fuera una trampa y no un derecho. Esta vez, el ataque viene con un nombre que suena técnico, pero que esconde una ideología: “permisología”. Un término que busca reducir la defensa de la vida y del territorio a una simple molestia burocrática.
Pero desde los territorios, desde el sur de Chile, las cosas se ven distinto.
En la Región de Los Ríos, donde el 65% de la superficie está cubierta por bosque nativo y donde aún sobreviven cuencas hidrográficas relativamente intactas, el llamado “progreso” no siempre ha llegado con promesas cumplidas. A veces, ha entrado como un viento seco que arrasa sin preguntar: monocultivos forestales que devoran el agua y erosionan la biodiversidad; parcelaciones de lujo que cercan humedales como si fueran objetos; centrales hidroeléctricas levantadas en zonas de conservación y turismo rural.
¿Y quién ha puesto el cuerpo ante esto? Las mismas comunidades que hoy se tildan de obstructivas. Las mismas organizaciones que ciertos medios, como El Mercurio de Valparaíso, acusan de frenar la inversión. Pero esas voces no frenan: advierten. No bloquean: cuidan.
Decir que la participación ciudadana entorpece el desarrollo es ignorar la base misma del Convenio 169 de la OIT —ratificado por Chile en 2008—, que establece el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre las decisiones que les afectan. Es desconocer que, según la Biblioteca del Congreso Nacional, el 98% de los conflictos socioambientales entre 2010 y 2020 surgieron por falta de consulta efectiva, por participación negada o por evaluaciones territoriales mal hechas (BCN, 2021). No es que haya demasiada participación. Es que ha habido muy poca.
La columna publicada en Crónica para el Futuro olvida —quizás deliberadamente— que los procesos de evaluación ambiental y consulta no son barreras arbitrarias, sino intentos, todavía insuficientes, de corregir una historia larga de despojo. Ignora que existen otros caminos posibles. Caminos que ya se están trazando, en silencio, desde abajo. Desde las comunidades.
En Los Ríos, por ejemplo, las cooperativas de Agua Potable Rural gestionan el 47% del suministro en zonas no urbanas (MOP, 2023). Lo hacen con más cercanía, y a veces con más eficiencia, que el propio Estado. En la costa de Mariquina, comunidades mapuche-lafkenche han impulsado la creación de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), como estrategia para proteger ecosistemas de alto valor biocultural y resistir proyectos industriales contaminantes. En Valdivia, vecinos y vecinas han logrado detener o reconfigurar megaproyectos que pretendían intervenir humedales urbanos, mediante procesos participativos ejemplares.
Estas acciones no detienen el futuro. Lo redibujan. Lo siembran de nuevo. Lo anclan en la dignidad del territorio.
Lo que se propone desde las organizaciones socioambientales no es un no ciego a todo lo nuevo. Es un sí a otras formas de desarrollo: formas que nacen del cuidado, de la equidad territorial, de la gobernanza comunitaria y de la regeneración ecológica. Como señala Eduardo Gudynas (2011), es urgente dejar atrás la idea de un crecimiento sin límites y avanzar hacia un modelo de buen vivir, donde el bienestar no se mida en permisos acelerados ni en toneladas extraídas, sino en la salud de los ecosistemas, la justicia intergeneracional y la autonomía de los pueblos.
Las organizaciones sin fines de lucro como OLCA, FIMA y Greenpeace, así como movimientos sociales como MODATIMA y muchas otras organizaciones han sido clave en abrir este debate. No lo han hecho desde oficinas con aire acondicionado ni con fines de lucro, como sugieren algunos reportajes. Lo han hecho junto a comunidades que, como Rosa Ñanculef en Chaihuín, han caminado años defendiendo la costa con la memoria del agua como escudo. Lo han hecho en asambleas abiertas, en tribunales ambientales, en calles y radios comunitarias. Lo han hecho, muchas veces, enfrentando violencia y desgaste.
Defender el agua, la tierra y los territorios no es una industria. Es una urgencia política. Es una necesidad ética. Es una defensa de la vida en tiempos de colapso.
Desde Los Ríos, no pedimos permiso para proteger lo que es de todos. Seguiremos participando, organizándonos, elevando la voz y recurriendo a la justicia cuando sea necesario. Porque no hay desarrollo posible si destruye el agua, los bosques y la vida. Porque no hay futuro sin territorios vivos. Porque la democracia —si quiere ser más que un trámite— necesita voces que incomoden al poder, sobre todo cuando ese poder se disfraza de inversión.